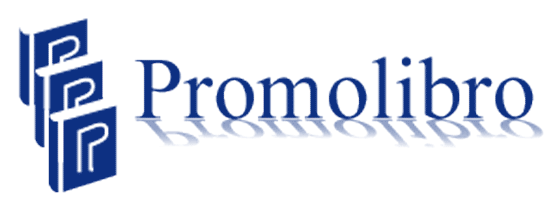Búsqueda de catálogo avanzada
27 artículo(s) fueron encontrados siguiendo los criterios de búsqueda
- Casa editorial: Ediciones Del Signo
¿No encuentra lo que busca? Modificar la búsqueda
Sartre contra Sartre
COP $ 66.000La figura de Sartre nunca ha dejado de suscitar polémicas y su muerte tampoco sirvió para volver a la calma ya que es el intelectual francés más estudiado del siglo XX. El pensamiento de Sartre se propone como un proyecto que, sin renunciar a la universalidad, permanece fuertemente anclado a lo singular. Esta peculiaridad, presente en todos sus escritos, señala un itinerario que va de la filosofía a la narrativa pasando por la política, el teatro, la crítica literaria, el cine, el arte. En cada ocasión, la particularidad específica del trabajo está cargada de una pluralidad de indicios.Este conjunto de artículos trabaja en esa brecha. Piensa contra la estela de lo pensado y reconoce su estilo que mediante la rebelión atenta contra la integridad del pensamiento totalizador. No es un texto sobre Sartre. No aclara, explica, ni divulga. Aquí la filosofía se instituye como tarea crítica. Se lo demuestra en forma de ensayos alrededor de los modos en que Sartre apuntó, por ejemplo, a la conciencia y su modo intencional, esa proyección hacia el futuro que desemboca en la consideración de que el ser tiene como único fundamento la libertad. O ese deseo que implica el movimiento de la mala fe y la dimensión de responsabilidad que implica el ser para otros de la conciencia.Pero también se trata de hoy en la Argentina, luego de entrados en el tercer milenio, cuando retomar la palabra sartreana es antes que nada no temer a alguien que provoca escribiendo sobre un marginal a quien llama Mártir Jean Genet y proclamando que la verdad del mundo sólo es vista por los excluidos de él. Precisamente eso es lo que el texto produce como efecto. Lo que lo hace. Un conjunto de interrogaciones no complacientes, no exegéticas sino indagatorias de lo que puede significar hoy para todos el que Sartre haya propuesto una identidad ontológica entre el individuo y la historia. Lecturas que reorganizan las imágenes de Sartre, por ejemplo, aquella de la prevaloración de la conciencia que condujo a discutir con LeviStrauss, y que marcaron a Foucault y a toda una generación que, reivindicándolo como maestro o amo, trajeron a el medio la urgencia de salir de la conciencia y de su supuesto principio de realidad. El esfuerzo de olvidar a Sartre, dejó muy en carne viva la conciencia sartreana y su denuncia de la capacidad nihilizadora del ser.Por esta razón, cada texto de este libro que toma un hilo y se deja conducir por él, alude no sólo a la actualidad de Sartre, sino a lo actual de la realidad política, a la biografía de este tiempo, en el que subjetividad no se puede construir en exterioridades, a la manera del en si, por una sucesión de economías sino que reclama un espacio.Este conjunto de artículos trabaja en esa brecha. Piensa contra la estela de lo pensado y reconoce su estilo que mediante la rebelión atenta contra la integridad del pensamiento totalizador. No es un texto sobre Sartre. No aclara, explica, ni divulga. Aquí la filosofía se instituye como tarea crítica. Se lo demuestra en forma de ensayos alrededor de los modos en que Sartre apuntó, por ejemplo, a la conciencia y su modo intencional, esa proyección hacia el futuro que desemboca en la consideración de que el ser tiene como único fundamento la libertad. O ese deseo que implica el movimiento de la mala fe y la dimensión de responsabilidad que implica el ser para otros de la conciencia.Pero también se trata de hoy en la Argentina, luego de entrados en el tercer milenio, cuando retomar la palabra sartreana es antes que nada no temer a alguien que provoca escribiendo sobre un marginal a quien llama Mártir Jean Genet y proclamando que la verdad del mundo sólo es vista por los excluidos de él. Precisamente eso es lo que el texto produce como efecto. Lo que lo hace. Un conjunto de interrogaciones no complacientes, no exegéticas sino indagatorias de lo que puede significar hoy para todos el que Sartre haya propuesto una identidad ontológica entre el individuo y la historia. Lecturas que reorganizan las imágenes de Sartre, por ejemplo, aquella de la prevaloración de la conciencia que condujo a discutir con LeviStrauss, y que marcaron a Foucault y a toda una generación que, reivindicándolo como maestro o amo, trajeron a el medio la urgencia de salir de la conciencia y de su supuesto principio de realidad. El esfuerzo de olvidar a Sartre, dejó muy en carne viva la conciencia sartreana y su denuncia de la capacidad nihilizadora del ser.Por esta razón, cada texto de este libro que toma un hilo y se deja conducir por él, alude no sólo a la actualidad de Sartre, sino a lo actual de la realidad política, a la biografía de este tiempo, en el que subjetividad no se puede construir en exterioridades, a la manera del en si, por una sucesión de economías sino que reclama un espacio.Pero también se trata de hoy en la Argentina, luego de entrados en el tercer milenio, cuando retomar la palabra sartreana es antes que nada no temer a alguien que provoca escribiendo sobre un marginal a quien llama Mártir Jean Genet y proclamando que la verdad del mundo sólo es vista por los excluidos de él. Precisamente eso es lo que el texto produce como efecto. Lo que lo hace. Un conjunto de interrogaciones no complacientes, no exegéticas sino indagatorias de lo que puede significar hoy para todos el que Sartre haya propuesto una identidad ontológica entre el individuo y la historia. Lecturas que reorganizan las imágenes de Sartre, por ejemplo, aquella de la prevaloración de la conciencia que condujo a discutir con LeviStrauss, y que marcaron a Foucault y a toda una generación que, reivindicándolo como maestro o amo, trajeron a el medio la urgencia de salir de la conciencia y de su supuesto principio de realidad. El esfuerzo de olvidar a Sartre, dejó muy en carne viva la conciencia sartreana y su denuncia de la capacidad nihilizadora del ser.Por esta razón, cada texto de este libro que toma un hilo y se deja conducir por él, alude no sólo a la actualidad de Sartre, sino a lo actual de la realidad política, a la biografía de este tiempo, en el que subjetividad no se puede construir en exterioridades, a la manera del en si, por una sucesión de economías sino que reclama un espacio. Un conjunto de interrogaciones no complacientes, no exegéticas sino indagatorias de lo que puede significar hoy para todos el que Sartre haya propuesto una identidad ontológica entre el individuo y la historia. Lecturas que reorganizan las imágenes de Sartre, por ejemplo, aquella de la prevaloración de la conciencia que condujo a discutir con LeviStrauss, y que marcaron a Foucault y a toda una generación que, reivindicándolo como maestro o amo, trajeron a el medio la urgencia de salir de la conciencia y de su supuesto principio de realidad. El esfuerzo de olvidar a Sartre, dejó muy en carne viva la conciencia sartreana y su denuncia de la capacidad nihilizadora del ser.Por esta razón, cada texto de este libro que toma un hilo y se deja conducir por él, alude no sólo a la actualidad de Sartre, sino a lo actual de la realidad política, a la biografía de este tiempo, en el que subjetividad no se puede construir en exterioridades, a la manera del en si, por una sucesión de economías sino que reclama un espacio.Por esta razón, cada texto de este libro que toma un hilo y se deja conducir por él, alude no sólo a la actualidad de Sartre, sino a lo actual de la realidad política, a la biografía de este tiempo, en el que subjetividad no se puede construir en exterioridades, a la manera del en si, por una sucesión de economías sino que reclama un espacio. Más informaciónTolerancia y laicismo
COP $ 56.000Esta autora expone en esta conferencia lo avatares del laicismo: su nacimiento como concepto teórico (un aporte francés a la filosofía política), que permite pensar cómo contraponer a otro concepto, todo es político, la consolidación de una esfera pública que permita la aparición de todas las libertades. El laicismo escolar, dependiente del concepto de instrucción pública, es un ejemplo de ello. A medida que desgrana su pensamiento político, se puede de manera cartesiana, recorrer la exposición yendo de la claridad y distinción de un concepto a la de otro. Su pensamiento se distingue netamente de posiciones clave hoy en día muy en boga: el derecho a la diferencia, el multiculturalismo, el nuevo laicismo.¿De qué manera el concepto de tolerancia y en su amplificación al concepto de libertad religiosa respecto del poder político ¿Qué alcance tiene poder pensar el fundamento de la asociación política fuera de toda referencia religiosa llegamos al concepto moderno de República que se disocia del concepto antiguo de República. Surge una asociación que permite a cada uno vivir en comunidad, pero también cambiarse de comunidad, inclusive sustraerse a toda comunidad. La autora explica por qué el lazo político no debe ser copiado del lazo social.Y por qué el laicismo no es un contrato. Como tampoco una corriente de pensamiento, ni una manera de opinar sobre cuestiones de creencia, ni una metafísica. Razones por las cuales no se puede hablar de un integrismo laico, pues el integrismo a que se pretende arribar con la unión de estos dos términos desconoce la integralidad de la tesis laica, que articula necesariamente la tolerancia a civil al laicismo político, articula un silencio necesario a un discurso minimalista en materia de fundación política. Así, muchas de sus tesis principales merecían ser mencionadas aquí a modo de ejemplo, pero lo más importante es la reflexión acerca de la capacidad histórica de las grandes religiones, entendidas como grandes sistemas de ideas donde se muestra verdaderamente la fuerza de su argumentación es su definición de la Escuela como órgano y condición de posibilidad de la república, integrada por ciudadanos, que deben llevar a cabo la capacitación crítica del poder que cada uno detecta: ¿pueden los alumnos sustraerse a las fuerzas que ponen obstáculos a la conquista de la autonomía: la opinión, la exigencia de adaptación, lo dado socialmente El concepto de laicismo con su antecedente en el de tolerancia, religiosa que finalmente unido con las liberales del ciudadano en una República moderna.¿De qué manera el concepto de tolerancia y en su amplificación al concepto de libertad religiosa respecto del poder político ¿Qué alcance tiene poder pensar el fundamento de la asociación política fuera de toda referencia religiosa llegamos al concepto moderno de República que se disocia del concepto antiguo de República. Surge una asociación que permite a cada uno vivir en comunidad, pero también cambiarse de comunidad, inclusive sustraerse a toda comunidad. La autora explica por qué el lazo político no debe ser copiado del lazo social.Y por qué el laicismo no es un contrato. Como tampoco una corriente de pensamiento, ni una manera de opinar sobre cuestiones de creencia, ni una metafísica. Razones por las cuales no se puede hablar de un integrismo laico, pues el integrismo a que se pretende arribar con la unión de estos dos términos desconoce la integralidad de la tesis laica, que articula necesariamente la tolerancia a civil al laicismo político, articula un silencio necesario a un discurso minimalista en materia de fundación política. Así, muchas de sus tesis principales merecían ser mencionadas aquí a modo de ejemplo, pero lo más importante es la reflexión acerca de la capacidad histórica de las grandes religiones, entendidas como grandes sistemas de ideas donde se muestra verdaderamente la fuerza de su argumentación es su definición de la Escuela como órgano y condición de posibilidad de la república, integrada por ciudadanos, que deben llevar a cabo la capacitación crítica del poder que cada uno detecta: ¿pueden los alumnos sustraerse a las fuerzas que ponen obstáculos a la conquista de la autonomía: la opinión, la exigencia de adaptación, lo dado socialmente El concepto de laicismo con su antecedente en el de tolerancia, religiosa que finalmente unido con las liberales del ciudadano en una República moderna.Y por qué el laicismo no es un contrato. Como tampoco una corriente de pensamiento, ni una manera de opinar sobre cuestiones de creencia, ni una metafísica. Razones por las cuales no se puede hablar de un integrismo laico, pues el integrismo a que se pretende arribar con la unión de estos dos términos desconoce la integralidad de la tesis laica, que articula necesariamente la tolerancia a civil al laicismo político, articula un silencio necesario a un discurso minimalista en materia de fundación política. Así, muchas de sus tesis principales merecían ser mencionadas aquí a modo de ejemplo, pero lo más importante es la reflexión acerca de la capacidad histórica de las grandes religiones, entendidas como grandes sistemas de ideas donde se muestra verdaderamente la fuerza de su argumentación es su definición de la Escuela como órgano y condición de posibilidad de la república, integrada por ciudadanos, que deben llevar a cabo la capacitación crítica del poder que cada uno detecta: ¿pueden los alumnos sustraerse a las fuerzas que ponen obstáculos a la conquista de la autonomía: la opinión, la exigencia de adaptación, lo dado socialmente El concepto de laicismo con su antecedente en el de tolerancia, religiosa que finalmente unido con las liberales del ciudadano en una República moderna. Más informaciónCambios y continuidades. Una mirada a los mú...
COP $ 85.000La mirada que articula este texto se detiene en los múltiples procesos sociales, políticos, ideológicos y económicos de la historia contemporánea. Haciendo especial hincapié en los hitos jurídicos e institucionales que se cristalizaron en la Revolución Francesa y aún continúan. El texto aquí presente no concentra su interés únicamente en los acontecimientos europeos sino en el análisis sincrónico de los procesos mundiales, incluidos los latinoamericanos.Se propone así, construir una red que permite entender a los actores políticos, las ideas motoras, los proyectos que cada época se constituyeron como hegemónicos y que fomentaron la estabilidad o promovieron una revolución.Haciendo especial hincapié en los hitos jurídicos e institucionales que se cristalizaron en la Revolución Francesa y aún continúan. El texto aquí presente no concentra su interés únicamente en los acontecimientos europeos sino en el análisis sincrónico de los procesos mundiales, incluidos los latinoamericanos.Se propone así, construir una red que permite entender a los actores políticos, las ideas motoras, los proyectos que cada época se constituyeron como hegemónicos y que fomentaron la estabilidad o promovieron una revolución.Se propone así, construir una red que permite entender a los actores políticos, las ideas motoras, los proyectos que cada época se constituyeron como hegemónicos y que fomentaron la estabilidad o promovieron una revolución. Más informaciónCampesinos en la ciudad. Bases agrarias de la...
Sin existencias
COP $ 76.000Hablar de campesinos en la ciudad puede parecer una paradoja, no sólo por que la ubicación obligada de los agricultores debería ser en el campo, sino porque un modelo muy difundido ha postulado la subordinación del campesinado al sistema urbano. Este libro discute esta percepción a partir del análisis de las bases agrarias de la en la Grecia antigua. En la mayoría de las comunidades griegas, los campesinos participaron del proceso gubernamental, decidiendo políticamente y sirviendo militarmente. La idea de campesinos en la ciudad remite entonces a la dimensión estatal e institucional alcanzada por aquellos que se definían con arreglo a su modo de vida vinculada sobre todo al hecho de que lograran convertirse en ciudadanos de una comunidad política que incluía por igual lo urbano y lo rural. En este sentido, no interesa tanto la posible residencia de los labradores en el centro urbano, sino la facultad que detentaban de poder ser parte del proceso político que se desarrollaba en la ciudad. Es este aspecto vital de la conexión de los campesinos con la ciudad, lo que organiza el eje central de reflexión que este libro propone.Este libro discute esta percepción a partir del análisis de las bases agrarias de la en la Grecia antigua. En la mayoría de las comunidades griegas, los campesinos participaron del proceso gubernamental, decidiendo políticamente y sirviendo militarmente. La idea de campesinos en la ciudad remite entonces a la dimensión estatal e institucional alcanzada por aquellos que se definían con arreglo a su modo de vida vinculada sobre todo al hecho de que lograran convertirse en ciudadanos de una comunidad política que incluía por igual lo urbano y lo rural. En este sentido, no interesa tanto la posible residencia de los labradores en el centro urbano, sino la facultad que detentaban de poder ser parte del proceso político que se desarrollaba en la ciudad. Es este aspecto vital de la conexión de los campesinos con la ciudad, lo que organiza el eje central de reflexión que este libro propone.polís en la Grecia antigua. En la mayoría de las comunidades griegas, los campesinos participaron del proceso gubernamental, decidiendo políticamente y sirviendo militarmente. La idea de campesinos en la ciudad remite entonces a la dimensión estatal e institucional alcanzada por aquellos que se definían con arreglo a su modo de vida vinculada sobre todo al hecho de que lograran convertirse en ciudadanos de una comunidad política que incluía por igual lo urbano y lo rural. En este sentido, no interesa tanto la posible residencia de los labradores en el centro urbano, sino la facultad que detentaban de poder ser parte del proceso político que se desarrollaba en la ciudad. Es este aspecto vital de la conexión de los campesinos con la ciudad, lo que organiza el eje central de reflexión que este libro propone.En este sentido, no interesa tanto la posible residencia de los labradores en el centro urbano, sino la facultad que detentaban de poder ser parte del proceso político que se desarrollaba en la ciudad. Es este aspecto vital de la conexión de los campesinos con la ciudad, lo que organiza el eje central de reflexión que este libro propone. Más informaciónCapitalismo (disciplinario) de redes y cultur...
Sin existencias
COP $ 66.000La incitación mediática del miedo al otro como enemigo potencial entraña hoy el núcleo principal desde el que se están reestructurando los resortes de poder de una democracia reducida, en el fondo y también en la forma, a los residuos inoperantes de su propia simulación engañosa. El medio, como poder , en la medida en que se generaliza como argumento central de esa cultura crecientemente globalizada en los adentros-afueras del Capitalismo (Disciplinario) de Redes, es descrito aquí como elemento regulador del nuevo juego de interracciones predominante en un nuevo esquema social transmoderno, transterritorial y potestatal. Enclavado en un paradigma social sistémico-relacional, el miedo refuerza su poder disciplinante en su dinámicas comunicacionales de los medios globales; y, en segundo lugar, con los efectos opresivos de la fantasía consumista.En síntesis, el Miedo al Otro y lo Otro es el conformador mismo de una sociedad (global) abocada a su infinita autoreproducción normalizadora. Lo cual da vida a unos sujetos atrapados en un imposible esencialismo, que encuentran su antidialógica razón de ser en la desconfianza, y en el violento rechazo de todo lo que no encaja en esa identidad replegada sobre sí misma en la ignorancia (atroz) de su propia rareza extrametafísica y extramoral: las propias víctimas del fenómeno de la globalización neoliberal.emplazante, en la medida en que se generaliza como argumento central de esa cultura crecientemente globalizada en los adentros-afueras del Capitalismo (Disciplinario) de Redes, es descrito aquí como elemento regulador del nuevo juego de interracciones predominante en un nuevo esquema social transmoderno, transterritorial y potestatal. Enclavado en un paradigma social sistémico-relacional, el miedo refuerza su poder disciplinante en su dinámicas comunicacionales de los medios globales; y, en segundo lugar, con los efectos opresivos de la fantasía consumista.En síntesis, el Miedo al Otro y lo Otro es el conformador mismo de una sociedad (global) abocada a su infinita autoreproducción normalizadora. Lo cual da vida a unos sujetos atrapados en un imposible esencialismo, que encuentran su antidialógica razón de ser en la desconfianza, y en el violento rechazo de todo lo que no encaja en esa identidad replegada sobre sí misma en la ignorancia (atroz) de su propia rareza extrametafísica y extramoral: las propias víctimas del fenómeno de la globalización neoliberal.Enclavado en un paradigma social sistémico-relacional, el miedo refuerza su poder disciplinante en su dinámicas comunicacionales de los medios globales; y, en segundo lugar, con los efectos opresivos de la fantasía consumista.En síntesis, el Miedo al Otro y lo Otro es el conformador mismo de una sociedad (global) abocada a su infinita autoreproducción normalizadora. Lo cual da vida a unos sujetos atrapados en un imposible esencialismo, que encuentran su antidialógica razón de ser en la desconfianza, y en el violento rechazo de todo lo que no encaja en esa identidad replegada sobre sí misma en la ignorancia (atroz) de su propia rareza extrametafísica y extramoral: las propias víctimas del fenómeno de la globalización neoliberal.En síntesis, el Miedo al Otro y lo Otro es el conformador mismo de una sociedad (global) abocada a su infinita autoreproducción normalizadora. Lo cual da vida a unos sujetos atrapados en un imposible esencialismo, que encuentran su antidialógica razón de ser en la desconfianza, y en el violento rechazo de todo lo que no encaja en esa identidad replegada sobre sí misma en la ignorancia (atroz) de su propia rareza extrametafísica y extramoral: las propias víctimas del fenómeno de la globalización neoliberal. Más informaciónCondorcet. Instituir al ciudadano
COP $ 61.000El autor analiza la urgencia, provocada por la Revolución Francesa (1789) y por la Declaración de los Derechos Humanos, de instituir la ciudadanía. Lo que al autor se le presentó no solo como tarea, sino como una exigencia del pensamiento y de la acción que encierra una contradicción: para instituir al ciudadano es necesaria la educación para la ciudadanía, y para que la educación cívica sea posible, educador y educado deben ser ya ciudadanos. Este libro muestra cómo esta dificultad fue pensada a través de distintos conceptos de filosofía política (un espacio público condorcetiano, un espacio público rousseauista, dos concepciones diferentes de la nación) en los proyectos de instrucción pública y de educación nacional presentados en la Asamblea.Condorcet, dice el autor logra salir de esta dificultad e inscribe esta institución (que compromete a todos los ciudadanos, pero sin instrucción son incapaces de darse cuenta de ello) en una historia general de las luces y de la libertad: en su teoría del progreso. Es el régimen político republicano (que orientará los destinos de la Revolución) el que al garantiza la libertad y la igualdad hace posible proyectar en toda su potencia la expresión instituir al ciudadano.Con un mismo gesto, Condorcet funda dos ideas. La idea de la República y la de la escuela republicana. Toma el concepto de ciudadano de la distinción que hace Rousseau entre súbdito y ciudadano, pero define su institución de manera novedosa. Instituir significa instruir a los niños, con lo cual los significados de fundar e instruir se unen. Propone una responsabilidad compartida de quienes instituyen (los revolucionarios) y de los sucesores: la idea de institución, es entonces, un llamado a ser fiel a los valores que sustentan a la instrucción pública y a la República. Instituir al ciudadano (mediante la instrucción pública) es condición de posibilidad de la República y también dirigirse a las generaciones siguientes, pensar en la República que viene.Condorcet se sumerge en el mundo político de la Revolución como un intelectual: con las exigencias de la acción pero pensando teóricamente el mundo en que vive: ¿cómo ligar la libertad y la igualdad, ¿qué escuela para la Revolución Sus respuestas se prolongan en proposiciones institucionales: su esfuerzo teórico se vuelca al plano pedagógico, y la institución del ciudadano será instrucción pública, que inscribe la preocupación por el futuro en el corazón del proyecto republicano. La ciudadanía así instituida debe ser crítica, los futuros ciudadanos no deben ser rehenes de los prejuicios de las generaciones precedentes. La educación cívica no debe constituirse en un catecismo republicano: a las leyes hay que amarlas, pero no se debe poder criticarlas y revisarlas, aunque la decisión de enseñar las leyes, las instituciones y la declaración de derechos es un acto de ciudadanía. Los saberes de cada época deben contribuir a formar el juicio crítico de los ciudadanos. La fraternidad para este autor es el respeto mutuo que se tienen los ciudadanos ilustrados, a quienes su pasaje por los saberes ha ayudado a instituir su propia autonomía. Son las Luces las que permiten adquirir el hábito de ponerse de acuerdo sobre sus intereses comunes , no ser meros militantes (propagar opiniones) ni ofrecerse a un partido. El autor permite revisar esta versión democrática de la relación entre moral y política, ejemplo republicano del humanismos de las Luces, del filósofo que creyó deber de la Razón pensar la libertad para que la Razón no se convierta en terror, que enseña que el futuro del régimen republicano está en la escuela, que nos pone juntos y permite unir la virtud política, la búsqueda de la verdad y la libertad.Este libro muestra cómo esta dificultad fue pensada a través de distintos conceptos de filosofía política (un espacio público condorcetiano, un espacio público rousseauista, dos concepciones diferentes de la nación) en los proyectos de instrucción pública y de educación nacional presentados en la Asamblea.Condorcet, dice el autor logra salir de esta dificultad e inscribe esta institución (que compromete a todos los ciudadanos, pero sin instrucción son incapaces de darse cuenta de ello) en una historia general de las luces y de la libertad: en su teoría del progreso. Es el régimen político republicano (que orientará los destinos de la Revolución) el que al garantiza la libertad y la igualdad hace posible proyectar en toda su potencia la expresión instituir al ciudadano.Con un mismo gesto, Condorcet funda dos ideas. La idea de la República y la de la escuela republicana. Toma el concepto de ciudadano de la distinción que hace Rousseau entre súbdito y ciudadano, pero define su institución de manera novedosa. Instituir significa instruir a los niños, con lo cual los significados de fundar e instruir se unen. Propone una responsabilidad compartida de quienes instituyen (los revolucionarios) y de los sucesores: la idea de institución, es entonces, un llamado a ser fiel a los valores que sustentan a la instrucción pública y a la República. Instituir al ciudadano (mediante la instrucción pública) es condición de posibilidad de la República y también dirigirse a las generaciones siguientes, pensar en la República que viene.Condorcet se sumerge en el mundo político de la Revolución como un intelectual: con las exigencias de la acción pero pensando teóricamente el mundo en que vive: ¿cómo ligar la libertad y la igualdad, ¿qué escuela para la Revolución Sus respuestas se prolongan en proposiciones institucionales: su esfuerzo teórico se vuelca al plano pedagógico, y la institución del ciudadano será instrucción pública, que inscribe la preocupación por el futuro en el corazón del proyecto republicano. La ciudadanía así instituida debe ser crítica, los futuros ciudadanos no deben ser rehenes de los prejuicios de las generaciones precedentes. La educación cívica no debe constituirse en un catecismo republicano: a las leyes hay que amarlas, pero no se debe poder criticarlas y revisarlas, aunque la decisión de enseñar las leyes, las instituciones y la declaración de derechos es un acto de ciudadanía. Los saberes de cada época deben contribuir a formar el juicio crítico de los ciudadanos. La fraternidad para este autor es el respeto mutuo que se tienen los ciudadanos ilustrados, a quienes su pasaje por los saberes ha ayudado a instituir su propia autonomía. Son las Luces las que permiten adquirir el hábito de ponerse de acuerdo sobre sus intereses comunes , no ser meros militantes (propagar opiniones) ni ofrecerse a un partido. El autor permite revisar esta versión democrática de la relación entre moral y política, ejemplo republicano del humanismos de las Luces, del filósofo que creyó deber de la Razón pensar la libertad para que la Razón no se convierta en terror, que enseña que el futuro del régimen republicano está en la escuela, que nos pone juntos y permite unir la virtud política, la búsqueda de la verdad y la libertad.Condorcet, dice el autor logra salir de esta dificultad e inscribe esta institución (que compromete a todos los ciudadanos, pero sin instrucción son incapaces de darse cuenta de ello) en una historia general de las luces y de la libertad: en su teoría del progreso. Es el régimen político republicano (que orientará los destinos de la Revolución) el que al garantiza la libertad y la igualdad hace posible proyectar en toda su potencia la expresión instituir al ciudadano.Con un mismo gesto, Condorcet funda dos ideas. La idea de la República y la de la escuela republicana. Toma el concepto de ciudadano de la distinción que hace Rousseau entre súbdito y ciudadano, pero define su institución de manera novedosa. Instituir significa instruir a los niños, con lo cual los significados de fundar e instruir se unen. Propone una responsabilidad compartida de quienes instituyen (los revolucionarios) y de los sucesores: la idea de institución, es entonces, un llamado a ser fiel a los valores que sustentan a la instrucción pública y a la República. Instituir al ciudadano (mediante la instrucción pública) es condición de posibilidad de la República y también dirigirse a las generaciones siguientes, pensar en la República que viene.Condorcet se sumerge en el mundo político de la Revolución como un intelectual: con las exigencias de la acción pero pensando teóricamente el mundo en que vive: ¿cómo ligar la libertad y la igualdad, ¿qué escuela para la Revolución Sus respuestas se prolongan en proposiciones institucionales: su esfuerzo teórico se vuelca al plano pedagógico, y la institución del ciudadano será instrucción pública, que inscribe la preocupación por el futuro en el corazón del proyecto republicano. La ciudadanía así instituida debe ser crítica, los futuros ciudadanos no deben ser rehenes de los prejuicios de las generaciones precedentes. La educación cívica no debe constituirse en un catecismo republicano: a las leyes hay que amarlas, pero no se debe poder criticarlas y revisarlas, aunque la decisión de enseñar las leyes, las instituciones y la declaración de derechos es un acto de ciudadanía. Los saberes de cada época deben contribuir a formar el juicio crítico de los ciudadanos. La fraternidad para este autor es el respeto mutuo que se tienen los ciudadanos ilustrados, a quienes su pasaje por los saberes ha ayudado a instituir su propia autonomía. Son las Luces las que permiten adquirir el hábito de ponerse de acuerdo sobre sus intereses comunes , no ser meros militantes (propagar opiniones) ni ofrecerse a un partido. El autor permite revisar esta versión democrática de la relación entre moral y política, ejemplo republicano del humanismos de las Luces, del filósofo que creyó deber de la Razón pensar la libertad para que la Razón no se convierta en terror, que enseña que el futuro del régimen republicano está en la escuela, que nos pone juntos y permite unir la virtud política, la búsqueda de la verdad y la libertad.Con un mismo gesto, Condorcet funda dos ideas. La idea de la República y la de la escuela republicana. Toma el concepto de ciudadano de la distinción que hace Rousseau entre súbdito y ciudadano, pero define su institución de manera novedosa. Instituir significa instruir a los niños, con lo cual los significados de fundar e instruir se unen. Propone una responsabilidad compartida de quienes instituyen (los revolucionarios) y de los sucesores: la idea de institución, es entonces, un llamado a ser fiel a los valores que sustentan a la instrucción pública y a la República. Instituir al ciudadano (mediante la instrucción pública) es condición de posibilidad de la República y también dirigirse a las generaciones siguientes, pensar en la República que viene.Condorcet se sumerge en el mundo político de la Revolución como un intelectual: con las exigencias de la acción pero pensando teóricamente el mundo en que vive: ¿cómo ligar la libertad y la igualdad, ¿qué escuela para la Revolución Sus respuestas se prolongan en proposiciones institucionales: su esfuerzo teórico se vuelca al plano pedagógico, y la institución del ciudadano será instrucción pública, que inscribe la preocupación por el futuro en el corazón del proyecto republicano. La ciudadanía así instituida debe ser crítica, los futuros ciudadanos no deben ser rehenes de los prejuicios de las generaciones precedentes. La educación cívica no debe constituirse en un catecismo republicano: a las leyes hay que amarlas, pero no se debe poder criticarlas y revisarlas, aunque la decisión de enseñar las leyes, las instituciones y la declaración de derechos es un acto de ciudadanía. Los saberes de cada época deben contribuir a formar el juicio crítico de los ciudadanos. La fraternidad para este autor es el respeto mutuo que se tienen los ciudadanos ilustrados, a quienes su pasaje por los saberes ha ayudado a instituir su propia autonomía. Son las Luces las que permiten adquirir el hábito de ponerse de acuerdo sobre sus intereses comunes , no ser meros militantes (propagar opiniones) ni ofrecerse a un partido. El autor permite revisar esta versión democrática de la relación entre moral y política, ejemplo republicano del humanismos de las Luces, del filósofo que creyó deber de la Razón pensar la libertad para que la Razón no se convierta en terror, que enseña que el futuro del régimen republicano está en la escuela, que nos pone juntos y permite unir la virtud política, la búsqueda de la verdad y la libertad.Condorcet se sumerge en el mundo político de la Revolución como un intelectual: con las exigencias de la acción pero pensando teóricamente el mundo en que vive: ¿cómo ligar la libertad y la igualdad, ¿qué escuela para la Revolución Sus respuestas se prolongan en proposiciones institucionales: su esfuerzo teórico se vuelca al plano pedagógico, y la institución del ciudadano será instrucción pública, que inscribe la preocupación por el futuro en el corazón del proyecto republicano. La ciudadanía así instituida debe ser crítica, los futuros ciudadanos no deben ser rehenes de los prejuicios de las generaciones precedentes. La educación cívica no debe constituirse en un catecismo republicano: a las leyes hay que amarlas, pero no se debe poder criticarlas y revisarlas, aunque la decisión de enseñar las leyes, las instituciones y la declaración de derechos es un acto de ciudadanía. Los saberes de cada época deben contribuir a formar el juicio crítico de los ciudadanos. La fraternidad para este autor es el respeto mutuo que se tienen los ciudadanos ilustrados, a quienes su pasaje por los saberes ha ayudado a instituir su propia autonomía. Son las Luces las que permiten adquirir el hábito de ponerse de acuerdo sobre sus intereses comunes , no ser meros militantes (propagar opiniones) ni ofrecerse a un partido. El autor permite revisar esta versión democrática de la relación entre moral y política, ejemplo republicano del humanismos de las Luces, del filósofo que creyó deber de la Razón pensar la libertad para que la Razón no se convierta en terror, que enseña que el futuro del régimen republicano está en la escuela, que nos pone juntos y permite unir la virtud política, la búsqueda de la verdad y la libertad. La ciudadanía así instituida debe ser crítica, los futuros ciudadanos no deben ser rehenes de los prejuicios de las generaciones precedentes. La educación cívica no debe constituirse en un catecismo republicano: a las leyes hay que amarlas, pero no se debe poder criticarlas y revisarlas, aunque la decisión de enseñar las leyes, las instituciones y la declaración de derechos es un acto de ciudadanía. Los saberes de cada época deben contribuir a formar el juicio crítico de los ciudadanos. La fraternidad para este autor es el respeto mutuo que se tienen los ciudadanos ilustrados, a quienes su pasaje por los saberes ha ayudado a instituir su propia autonomía. Son las Luces las que permiten adquirir el hábito de ponerse de acuerdo sobre sus intereses comunes , no ser meros militantes (propagar opiniones) ni ofrecerse a un partido. El autor permite revisar esta versión democrática de la relación entre moral y política, ejemplo republicano del humanismos de las Luces, del filósofo que creyó deber de la Razón pensar la libertad para que la Razón no se convierta en terror, que enseña que el futuro del régimen republicano está en la escuela, que nos pone juntos y permite unir la virtud política, la búsqueda de la verdad y la libertad.Son las Luces las que permiten adquirir el hábito de ponerse de acuerdo sobre sus intereses comunes , no ser meros militantes (propagar opiniones) ni ofrecerse a un partido. El autor permite revisar esta versión democrática de la relación entre moral y política, ejemplo republicano del humanismos de las Luces, del filósofo que creyó deber de la Razón pensar la libertad para que la Razón no se convierta en terror, que enseña que el futuro del régimen republicano está en la escuela, que nos pone juntos y permite unir la virtud política, la búsqueda de la verdad y la libertad. Más informaciónCuerpos, géneros, identidades. Estudio de Hi...
COP $ 85.000Una historia de las mujeres desde la perspectiva de género consistente supone la historización de la diferencia sexual. Implica por ello lo político, lo social, lo económico, lo cultural. Todas estas distinciones, que denotan zonas de eficacia de la realidad no pueden separarse de aspectos de la acción social como de los referidos críticamente por la teoría de género. Por esto, una limitación al terreno discursivo es, sin duda, un recorte parcial de esta problemática, y no incide adecuadamente en la abigarrada complejidad de las prácticas. Estas discusiones poseen un interés teórico e historiográfico directo, pero también una implicancia política. La autora pretende intervenir en un debate cuyos marcos no se han consolidado.Por esto, una limitación al terreno discursivo es, sin duda, un recorte parcial de esta problemática, y no incide adecuadamente en la abigarrada complejidad de las prácticas. Estas discusiones poseen un interés teórico e historiográfico directo, pero también una implicancia política. La autora pretende intervenir en un debate cuyos marcos no se han consolidado. Más informaciónCulturas juveniles y rock. Una forma de abord...
COP $ 61.000¿Cuál es el alcance de las letras de las canciones de rock para avanzar en la conciencia de la Historia y de su estudio Aquí, las autoras trabajan una forma de abordaje de las ciencias sociales a través de la enunciación de las letras del rock en un texto que se completa con guías de trabajo, letras de las canciones y la apuesta teórica de una experiencia de trabajo compartida.Nota: para mayor información, porfavor consulte la taba de contenido.Nota: para mayor información, porfavor consulte la taba de contenido. Más informaciónDe poetas, niños y criminalidades. A propós...
Sin existencias
COP $ 56.000Este libro gira en torno a un texto inédito en castellano de Jean Genet, . Un texto pensado originalmente para ser oído por la radiofonía y que luego Genet pone es sus escritos cuando su palabra es rechazada.Sus artículos tejen una trama en la cual desde diferentes ángulos de visión, los autores intentan cercar la cosa criminal y el problema de la imputación de ese adjetivo o propiedad a los niños. Tarea impulsada por la escritura genetiana, interpelante y convocante induce, desde el exterior, a pensar en la condición actual de los niños y la infancia, y guiada por el trazo singular del poeta y escritor que desde ese lugar lee las fisuras del buen ordenamiento social.El niño criminal. Un texto pensado originalmente para ser oído por la radiofonía y que luego Genet pone es sus escritos cuando su palabra es rechazada.Sus artículos tejen una trama en la cual desde diferentes ángulos de visión, los autores intentan cercar la cosa criminal y el problema de la imputación de ese adjetivo o propiedad a los niños. Tarea impulsada por la escritura genetiana, interpelante y convocante induce, desde el exterior, a pensar en la condición actual de los niños y la infancia, y guiada por el trazo singular del poeta y escritor que desde ese lugar lee las fisuras del buen ordenamiento social.Sus artículos tejen una trama en la cual desde diferentes ángulos de visión, los autores intentan cercar la cosa criminal y el problema de la imputación de ese adjetivo o propiedad a los niños. Tarea impulsada por la escritura genetiana, interpelante y convocante induce, desde el exterior, a pensar en la condición actual de los niños y la infancia, y guiada por el trazo singular del poeta y escritor que desde ese lugar lee las fisuras del buen ordenamiento social.Tarea impulsada por la escritura genetiana, interpelante y convocante induce, desde el exterior, a pensar en la condición actual de los niños y la infancia, y guiada por el trazo singular del poeta y escritor que desde ese lugar lee las fisuras del buen ordenamiento social. Más informaciónEl desafío de la democracia. Un balance de l...
COP $ 51.000El presente trabajo pretende aportar algunos elementos mediante la sistematización de los grandes ejes alrededor de los cuales se mueven los dos primeros gobiernos constitucionales que se suceden desde 1983 que contribuyan al análisis y la reflexión sobre esta reciente etapa de la historia de la Argentina. El período considerado aquí, es el que transcurre desde el final de la Dictadura Militar hasta la reelección de Carlos Saúl Menem.La vuelta a la vida constitucional era sólo el punto de partida para generar un nuevo orden y una nueva cultura política. Por eso, cuando se menciona la reinstauración institucional en la Argentina, en realidad se hace referencia a dos procesos: el de transición y el de consolidación de la democracia.La transición comprendería el pasaje de un régimen político autoritario a un sistema democrático y, supone la reinstauración de normas y procedimientos representativos a partir del andamiaje institucional de regímenes autoritarios. Esta etapa se iniciaría en este país con el proceso de disolución de la Dictadura Militar y culminaría con el traspaso del poder de una autoridad elegida constitucionalmente a otra elegida de la misma forma.Este último suceso, se podría decir que es un elemento institucional clave necesario pero no suficiente para comenzar a hablar del proceso de consolidación.Es decir el que comprende, además, el arraigo de las prácticas participativas en la cultura política de la ciudadanía, la construcción de una red institucional fuerte que regule la vida política, y la constitución de un espacio por excelencia para la toma de decisiones.La vuelta a la vida constitucional era sólo el punto de partida para generar un nuevo orden y una nueva cultura política. Por eso, cuando se menciona la reinstauración institucional en la Argentina, en realidad se hace referencia a dos procesos: el de transición y el de consolidación de la democracia.La transición comprendería el pasaje de un régimen político autoritario a un sistema democrático y, supone la reinstauración de normas y procedimientos representativos a partir del andamiaje institucional de regímenes autoritarios. Esta etapa se iniciaría en este país con el proceso de disolución de la Dictadura Militar y culminaría con el traspaso del poder de una autoridad elegida constitucionalmente a otra elegida de la misma forma.Este último suceso, se podría decir que es un elemento institucional clave necesario pero no suficiente para comenzar a hablar del proceso de consolidación.Es decir el que comprende, además, el arraigo de las prácticas participativas en la cultura política de la ciudadanía, la construcción de una red institucional fuerte que regule la vida política, y la constitución de un espacio por excelencia para la toma de decisiones.La transición comprendería el pasaje de un régimen político autoritario a un sistema democrático y, supone la reinstauración de normas y procedimientos representativos a partir del andamiaje institucional de regímenes autoritarios. Esta etapa se iniciaría en este país con el proceso de disolución de la Dictadura Militar y culminaría con el traspaso del poder de una autoridad elegida constitucionalmente a otra elegida de la misma forma.Este último suceso, se podría decir que es un elemento institucional clave necesario pero no suficiente para comenzar a hablar del proceso de consolidación.Es decir el que comprende, además, el arraigo de las prácticas participativas en la cultura política de la ciudadanía, la construcción de una red institucional fuerte que regule la vida política, y la constitución de un espacio por excelencia para la toma de decisiones.Esta etapa se iniciaría en este país con el proceso de disolución de la Dictadura Militar y culminaría con el traspaso del poder de una autoridad elegida constitucionalmente a otra elegida de la misma forma.Este último suceso, se podría decir que es un elemento institucional clave necesario pero no suficiente para comenzar a hablar del proceso de consolidación.Es decir el que comprende, además, el arraigo de las prácticas participativas en la cultura política de la ciudadanía, la construcción de una red institucional fuerte que regule la vida política, y la constitución de un espacio por excelencia para la toma de decisiones.Este último suceso, se podría decir que es un elemento institucional clave necesario pero no suficiente para comenzar a hablar del proceso de consolidación.Es decir el que comprende, además, el arraigo de las prácticas participativas en la cultura política de la ciudadanía, la construcción de una red institucional fuerte que regule la vida política, y la constitución de un espacio por excelencia para la toma de decisiones.Es decir el que comprende, además, el arraigo de las prácticas participativas en la cultura política de la ciudadanía, la construcción de una red institucional fuerte que regule la vida política, y la constitución de un espacio por excelencia para la toma de decisiones. Más información